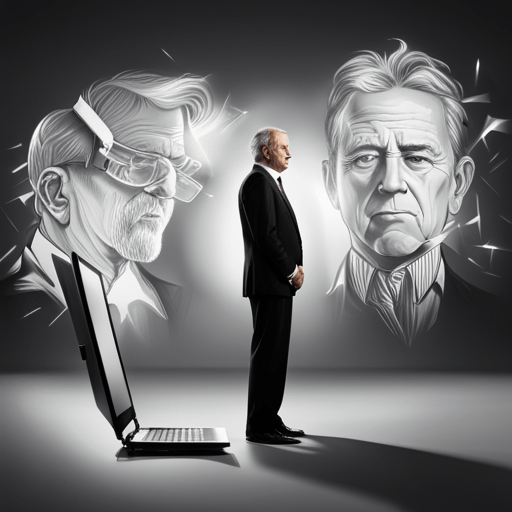TRAVIS, 01/11/2023
El artista, el creador, el urdidor de tramas, historias, personajes, en definitiva, el autor, no debería verse condicionado por el público a la hora de imaginar o parir su obra. Y sin embargo lo hace. Un guionista puede ser libre cuando se sienta al teclado para plasmar su trama o definir sus personajes, pero, ay, amigo, una producción cinematográfica es tan cara, tiene unos costes de realización y distribución tan elevados, que cualquier ínfula creativa se ve sometida o subyugada por los dictados del público. O lo que en ocasiones es peor, por lo que el estudio considera que demanda el público.
Me daría mucha rabia como autor de una película, ya fuera director o guionista, saber que esos test con público que se hacen en el pueblo prototípico estadounidense en los que se da a los espectadores unas tarjetas para que hagan su propia valoración sobre lo que han visto son tan importantes para el «producto» final que se estrenará. Un tipo se ha pasado meses escribiendo un guion, elaborando cada personaje, encontrando la frase adecuada para que después un director lo pula y haga que un profesional con una dicción perfecta lo pronuncie, y te llega un oficinista de Arkansas que ha pasado una mala semana y está en mitad de un proceso de divorcio, y suelta que tal o cual personaje es un indeseable cuya presencia en pantalla perjudica a la trama. Y en ocasiones las productoras hacen caso a estos comentarios cuando son masivos. El público manda, el cliente siempre tiene razón y todas esas patrañas «democráticas» sobre las bondades de la mayoría.
Pero a pesar de lo dicho, reconozco que a veces como espectador disfruto de las pequeñas venganzas que las secuelas de una película nos ofrecen. Este verano pasado se estrenó la quinta película de «ese arqueólogo del sombrero y el látigo», un Indiana Jones octogenario que seguía viviendo aventuras entre nazis, persecuciones, viajes y descubrimientos, incluso con Arquímedes por la trama. Cuando supimos del rodaje de esta secuela, una de las dudas que teníamos los seguidores era saber si Shia Labeouf iba a repetir papel como hijo de Indiana Jones. Creo que éramos mayoría los que abogábamos por su exterminación incluso antes de acabar la cuarta entrega, en la que debutaba (y a ser posible tras una dolorosa tortura), y seguramente los productores tuvieron en cuenta la baja aceptación que tuvo este personaje chulesco vestido de Marlon Brando cuando decidieron que no apareciera en la nueva entrega. Nos cuentan que se alistó en el ejército y palmó, perfecto, no necesitábamos saber mucho más.
Seguro que en la eliminación del personaje en la continuación tuvieron mucho que ver las reacciones en medios especializados, críticas, foros y blogs de aficionados, y un «clamor popular» por lo errónea de su introducción en la trama. Algo parecido a lo que sucedió con el insoportable Jar Jar Binks en La amenaza fantasma, el esperado retorno de la saga Star Wars a las grandes pantallas a finales de los noventa. Las críticas fueron de tal magnitud que George Lucas redujo su presencia al mínimo en los siguientes episodios hasta suprimirlo del todo. Unos aficionados crearon y difundieron por YouTube una versión en la que se había suprimido digitalmente al personaje, y dicen las malas lenguas, o las buenas, que la película mejoraba, se seguía mejor. Me lo creo.
Lo de eliminar personajes que resultan antipáticos o directamente odiosos al espectador es un clásico de las sagas de películas. También lo hizo James Cameron en la última entrega de Terminator, de 2019, titulada Terminator: Dark fate o Destino oscuro. El director canadiense fue el responsable de las dos primeras entregas, las mejores, sin duda. Acertó en casi todo, menos en el personaje de Edward Furlong, el John Connor que debía liderar la salvación de la humanidad. Sin embargo, el suyo era un personaje secundario al lado de los verdaderos protagonistas: los Terminator T-800 (Arnold Schwarzenegger) y T-1000 (el «metal líquido» de Robert Patrick), y Sarah Connor (Linda Hamilton). Una heroína como se han visto pocas en el cine. La tercera entrega aportó muy poco a la historia, la cuarta tuvo interés por trasladar la historia a ese futuro dominado por las máquinas y la quinta (Terminator: Génesis) lo puso todo patas arriba. James Cameron no participó en ninguna de estas tres secuelas, y estoy convencido de que se revolvió en su butaca cuando vio que los guionistas habían decidido que John Connor fuera otro Terminator de una nueva generación más avanzada. Vamos, que el salvador de la humanidad pertenecía al bando de los malos. Infumable, debió pensar. Así que, cuando le ofrecieron participar en una nueva entrega, debió decir: «sí, claro que sí, pero empezamos de nuevo, donde lo dejamos en Terminator 2, lo demás no ha existido». No dijo que no estuvieran a la altura de la saga, pero lo descartó todo y planteó la trama como un futuro alternativo, una nueva línea temporal. Pidió la vuelta de los dos grandes protagonistas, Schwarzie y Linda Hamilton, y no solo eso, sino que nos regaló una escena memorable al inicio de la película: se cargaba al insoportable adolescente de John Connor. Su madre Sarah tendría que salvar a la humanidad porque con ese despojo humano estábamos condenados. Y el tiempo, tanto como la propia vida de Edward Furlong, nos han dado la razón.


Las secuelas ofrecen a los guionistas la posibilidad de cambiar por completo el registro de un personaje. Y estos se esmeran y a veces tienen grandes aciertos. Por ejemplo, Terminator 2 tiene una escena magnífica: el reencuentro de Sarah Connor con el T-800 en la prisión. Ella no sabe que el «bicho» ha sido reprogramado y que, en lugar de buscarla para asesinarla, su misión es protegerla y salvarla de un Terminator aún más letal. El pánico que se dibuja en la cara de Sarah es acongojante y le costará mucho asimilar que ese gigantón del que huyó durante una película entera es ahora su gran esperanza para sobrevivir. Algo parecido al cabreo de la teniente Ripley en Aliens: el regreso (también de James Cameron) cuando descubre que hay un androide en la tripulación, Bishop. En la primera (Alien: el octavo pasajero), el androide Ash resulta tan peligroso para Ripley (Sigourney Weaver) como el propio alienígena y esta situación dio bastante juego a los guionistas, que decidieron incorporar otro androide en la segunda y generar una tensión que finalmente se resolvería con acierto: Bishop sería clave para salvar a Ripley. El problema no son las máquinas, sino los programadores, seres humanos, una de las mayores preocupaciones de James Cameron (Skynet y la Inteligencia Artificial).
Otro cambio notable de personaje fue el de Lando Calrissian de El imperio contraataca a El retorno del Jedi. Según dijo el actor (Billy Dee Williams) a principios de los ochenta, sufrió el acoso de muchos fans tras el estreno del Episodio V por la traición a Han Solo, por su manera de entregarlo al Imperio sin ofrecer resistencia. Es más, pactando la entrega a cambio de la paz para la colonia bajo su mando. En aquellos tiempos no había Twitter, ni Metacritic, Rotten Tomatoes, ni redes sociales repletas de haters, pero el actor comentaba el desprecio que había sufrido en persona por dicha traición. O por su sumisión a Darth Vader. Si a ello sumamos que era el único personaje de color en aquellas entregas tan «blancas», el odio hacia su personaje se mantuvo hasta el estreno de la siguiente entrega. Quizás por ello, al poco de comenzar, vemos a Lando Calrissian camuflado en la guarida de Jabba, el Hutt, de cuyas garras intenta liberar a Han Solo. Había que redimir al personaje, reivindicarlo y reponer el honor del «negro», y si para ello tenía que pilotar el Halcón Milenario en algunas de las escenas clave, se hace.
Las últimas entregas de Star Wars han tenido duelos revanchistas entre sus guionistas y directores. Recordemos que el Episodio VII: El despertar de la Fuerza, cayó en manos de J. J. Abrams, mientras que el VIII: Los últimos Jedi fue a parar a Rian Johnson. Hay al menos dos diálogos en los que se nota que a Johnson no le gustó lo que había hecho Abrams: cuando le sueltan a Kylo Ren que cómo pudo herirle una chica que empuñaba un sable láser por primera vez, y cuándo le espeta lo ridículo de su casco. A lo que Kylo Ren responde destrozándolo. Hala, sin casco, J. J. Abrams, no me gustaba. E incluso puede que haya uno más soterrado, menos evidente: a El despertar se le reprochaba que se había basado demasiado en la nostalgia de los primeros episodios, que apenas había innovado o aportado algo diferente, así que Johnson hace que uno de los personajes diga: «es hora de dejar morir todo lo viejo». Con lo que posiblemente no contara Rian Johnson fue con que el Episodio IX: El ascenso de Skywalker volvería a las manos de J. J. Abrams, que le devolvería los palos a Johnson. Para empezar, como Johnson se había cargado al malvado Snoke en la anterior, Abrams se la devolvió cargándose al general Hux, y no solo no dejó «morir todo lo viejo», sino que retornó a lo más clásico al traer de vuelta al Emperador. Cogido con pinzas, eso sí. Y además desdeñó por completo varias líneas argumentales desarrolladas por Johnson, como la de los padres de Rey o los niños barrenderos que empiezan a sentir la Fuerza. Seguro que los que tienen un estrés bestial son los responsables del Departamento de continuidad de la saga, los que tratan de buscar coherencia a las tramas de las diferentes entregas.
Yo soy solo un espectador y disfruto estas revanchas, o estos leñazos entre directores y guionistas. Siempre y cuando estén bien contados, claro. Por eso estoy sufriendo ante lo que se avecina como Gladiator 2.