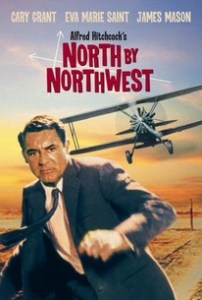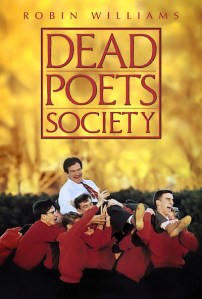TRAVIS, 25/02/2025
Primera parte: Meter la tijera (I): la duración.
Lo habitual en Hollywood es que el producto final que se estrenará al gran público no haya sido el ideado por el director, sino por la productora. En el origen de los grandes estudios, el director era un empleado más que entregaba el material en bruto y las salas de montaje hacían el resto: cortaban, seleccionaban, pegaban, añadían el sonido y la música, o una voz en off que explicara lo que se ve en pantalla, ajustaban los minutos a lo deseado por el productor y lo entregaban para su estreno en salas. Fueron muchos los directores que vieron cercenadas sus obras, cuando no cambiadas directamente.
Ese corte definitivo, final cut, que dejaba insatisfechos a sus creadores (al menos ex aequo con los guionistas) es el que provocó que con los años se estrenaran o distribuyeran en vídeo los Director’s cut. Era como si los dueños de los derechos de la película siguieran queriendo ordeñar la vaca y nos dijeran: «a ver, que no es que Blade Runner se te hiciera bola, es que no viste la versión que Ridley Scott tenía en su cabeza». Aunque ha aumentado el número, tradicionalmente solo los directores consagrados tenían firmado en sus contratos el derecho sobre el final cut de la obra: Martin Scorsese, los hermanos Coen, Steven Spielberg, Stanley Kubrick, Woody Allen o el mencionado Ridley Scott.
Una sala de montaje no puede arreglarlo todo en una película. Salvo que sea una película de animación, no puede montar la escena que no se grabó en el plató, ese plano que nunca se rodó. Pero una sala de montaje sí puede mejorar lo rodado por el director, encontrar el ritmo que la historia requiere, o cambiar el orden de las escenas y, con ello, el sentido de la trama. El libro de Michel Chion El cine y sus oficios recuerda la fama de Robert Parrish como «salvador de películas», hasta el punto de convertirse en el montador mejor pagado del cine. La película El político (1949), de Robert Rossen, había tenido unos pases previos al estreno masivo con muy malas críticas, así que la solución que Parrish encontró conjuntamente con el director fue cortar sistemáticamente los principios y finales de cada escena. Las transiciones, los diálogos, que hubiera fallos de raccord, todo eso les dio igual y lograron una película en la que el público se veía arrastrado, «como precipitado de una escena a otra sin recobrar el aliento».
Los pases previos a un público seleccionado para que opinen sobre el montaje casi definitivo me han parecido siempre muy peligrosos. Es poner en manos de ciudadanos que supuestamente representan al americano medio la responsabilidad de decidir en un par de horas sobre lo que un grupo enorme de profesionales con todo su conocimiento (productores, guionistas, director, montador…) han creado tras meses de trabajo. Y todos sabemos que no se puede «democratizar» ciertas cosas, que no se puede dar el poder a las mayorías, como en las juntas de vecinos.
Sin embargo, uno de los inicios más recordados de la historia del cine se debe a uno de estos pases previos, Sunset Boulevard, aquí titulada El crepúsculo de los dioses. Billy Wilder contaba en el libro de Conversaciones con Cameron Crowe que el inicio rodado era totalmente distinto. Recordad que toda la película era un inmenso flashback contado por el propio William Holden recién asesinado. En el inicio pensado por Wilder, arranca en una morgue en la que varios cadáveres cubiertos con sábanas hablaban entre ellos. Uno de ellos es un anciano al que un infarto pilló desprevenido, otro es un niño que se ahogó en el río y el tercero es el personaje interpretado por William Holden, que comienza a narrar su historia, la de ese guionista de segunda que se introduce en Hollywood por la vía de Norma Desmond. Billy Wilder comprobó en el primer preestreno que el público se reía con la escena de la morgue. «¿Ha visto una mierda semejante en su vida?», comenta que le dijo una señora del público que no lo conocía. Abochornado, se fue a otro preestreno y sucedió algo parecido. Sabía que tenía que cambiar ese principio: «no rodé ninguna otra cosa a cambio. Simplemente, lo corté». Y con ello tuvimos uno de los arranques más desasosegantes de la historia del cine, directamente con esa imagen de Joe Gillis flotando en la piscina visto desde el fondo de la misma.

Algo parecido contaba Woody Allen en el documental/entrevista recientemente estrenado, Un día en Nueva York con Woody Allen, de David Trueba. En realidad vino a contar con total sencillez cómo fue aprendiendo a hacer películas, a filmar. Primero escribió un guion, What’s new, Pussycat?, y como lo rodado por Clive Donner le horrorizó, decidió ser él mismo quien dirigiera sus historias. Como tampoco quería estar pendiente de los compromisos de los actores, se puso él mismo a actuar, porque sabía lo que quería hacer. Pero llega su primera obra, Toma el dinero y corre, en 1969, y con un primer montaje en bruto, sin música, lo presentó en Nueva York ante una organización de soldados retirados. No se rieron ni una sola vez, les pareció espantosa. Así que Woody Allen comenzó a recortar los chistes, a suprimir escenas, hasta que el estudio le aconsejó que se dejara ayudar por un montador profesional, Ralph Rosenblum. Fue Rosenblum quien le aconsejó que mantuviera ese material, cambió algunas cosas, «un veinte por ciento de la película», afirma Allen. La clave fue añadirle música y, como por arte de magia, apareció la comedia, la gracia de todas esas situaciones previamente escritas y rodadas. Rosenblum realizó la edición de sus primeras seis películas, hasta que Woody Allen aprendió por sí mismo lo que sus historias necesitaban (y desde siempre tiene música en la sala de montaje, como confesó). Y lo mismo dice que le ocurrió con Gordon Willis y la dirección de fotografía.

Cada director tiene su estilo y el montaje puede mostrarlo en toda su magnitud o, incluso, mejorar lo rodado. En la primera parte de estos dos post sobre el montaje y la necesidad de meter tijera, mencioné a varios directores y su afición a los largos metrajes, más que a los largometrajes. James Cameron siempre ha sido un megalómano, un tipo excesivo que hace películas muy entretenidas. En Abyss (1989) había rodado mucho más material del que luego se estrenó en las salas, y eso que la versión que vi por primera vez duraba 146 minutos. La versión extendida llegaba a las tres horas y aclaraba ese final que se cortaba de manera súbita y sin explicaciones, pero resultaba algo tediosa, aburrida por momentos. Ahora es un director más que consagrado con el control total sobre su obra (Director’s cut igual a Final cut), pero en sus inicios debe al trabajo de edición una de sus películas más redondas: Aliens, el regreso (1986). La segunda de la saga iniciada por Ridley Scott duró 150 minutos, pero en la versión extendida que Cameron pretendía estrenar, los aliens tardan una media hora más en aparecer, porque el director se empeñó en hablar de la vida en la colonia y la llegada de la nave al planeta. Sinceramente creo que la versión definitiva es mejor. Es magnífica, espectacular, y el desconocimiento de esa media hora y de lo sucedido a los colonos mejora el ambiente de misterio que sucede tras la llegada de Ripley y el comando de marines.
Hay directores que con lo rodado te montan un videoclip preciosista, como Zach Snyder y sus superhéroes (Watchmen), y otros, como Martin Scorsese, que añaden una voz en off para narrar la enorme sucesión de planos que pone en pantalla. Te apabulla, te lleva de un lado a otro con velocidad, pero sabe «frenar» el ritmo, calmar la trama cuando lo necesita. Infiltrados era su película con los planos más veloces, 2,7 segundos de media, según un estudio realizado. Uno de los nuestros y Gangs of New York se quedaban por debajo de los 7 segundos de media por plano, y Taxi driver se iba a los 7,3.
Las películas de Christopher Nolan no se entenderían sin esos montajes que mezclan varias líneas temporales, que juegan con lo real y lo imaginado, o con el presente y el pasado casi de manera simultánea (Interstellar, Tenet, Oppenheimer, Origen…). Por lo visto, existe una versión de Memento montada en orden cronológico y no la he visto nunca, no me interesa. Supone romper con el misterio de la averiguación de la trama para el espectador. A todo ello, Nolan añade mucho aparato musical para enfatizar las imágenes, a veces de manera exagerada, como en Oppenheimer, para mi gusto. Juega con meter escenas en blanco y negro de manera parecida a lo que hizo Oliver Stone en JFK, otro prodigio de montaje en todos los sentidos, también en el de manipulación del espectador. El blanco y negro representa el pasado en estas dos obras, pero más bien se emplea para escenificar las suposiciones de alguno de los personajes, lo que en un momento dado dijo, pero pudo no ocurrir en la realidad.
El montaje es clave para el acabado formal de una película, pero puede convertirse en algo obsesivo si el director ha rodado mucho material, como ocurría con Stanley Kubrick, por ejemplo. Otros directores son muy precisos a la hora de rodar, como Clint Eastwood y Steven Spielberg, y suelen rodar el material justo que precisan, no sé si por la claridad de sus ideas o por evitar un Final cut diferente al Director’s cut que tienen en mente. Billy Wilder contaba que «normalmente, la toma que uno escoge es la buena», y habla de la broma que le gastaron a George Cukor, un director bastante exagerado con las repeticiones en el rodaje. En lugar de positivarle ocho tomas distintas de un rodaje, le llevaron a la sala de montaje la misma toma ocho veces, y el director, tras verla hasta la extenuación, dijo: «Creo que la mejor es la número tres». El montador bromista le responde: «A mí me gusta más la siete». Discutieron y volvieron a verlas vaaaarias veces más hasta que el aburrimiento los llevó a confesar que le habían pasado la misma imagen repetida.
Una misma imagen puede servir para una cosa o la contraria en función de a qué lo enfrentes, con qué planos la intercambies. Es el famoso «efecto Kuleshov» (en homenaje a su artífice, el cineasta ruso Lev Kuleshov), un curioso fenómeno que explicó con su sorna habitual el maestro Alfred Hitchcock.
En una sala de montaje se pueden tomar muchas decisiones fundamentales como esta manipulación a la que se refiere Hitch y, con ello, alterar la propia percepción de lo representado por los actores. O te puedes cargar directamente a un personaje, como ocurrió con Mickey Rourke en La delgada línea roja (Terrence Malick) o recortarlo hasta que pierda casi todo su sentido, como el de Sean Penn en El árbol de la vida, del mismo director. ¿Realmente había sentido en esa película? Tim Roth no llegó a aparecer en la película de Quentin Tarantino Érase una vez en… Hollywood, y yo me habría cargado todo lo relativo a Bruce Dern porque no aportaba nada al avance del guion. Son las cosas de Tarantino, que quiere meter tantas cosas y a tantos colegas que el ritmo se resiente por momentos (muy pocas veces en toda su filmografía). La versión que tenía prevista se extendía hasta las cuatro horas de duración en lugar de los 165 minutos que se estrenaron. Su manera de montar las imágenes y jugar con el desorden del tiempo, como en Reservoir dogs, Kill Bill o Pulp Fiction, también forma parte de su sella de identidad.
Otras veces es la productora la que necesita cambiar lo ya rodado, como sucedió con Kevin Spacey en Todo el dinero del mundo (Ridley Scott), cuando comenzaron sus líos judiciales en Estados Unidos. La productora decidió volver a rodar todas las escenas en las que aparecía Spacey por razones comerciales o para evitar críticas y lo sustituyó por Christopher Plummer. No tengo ninguna duda, aunque no la haya visto, de que es otra película, por mucho que se haya rehecho plano a plano.
Y tengo que dejar para el final una de las mejores decisiones que he visto que se tomaron tras el montaje inicial de una película: Rogue One. La escena final en la que aparece Darth Vader y enlaza el robo de los planos de la Estrella de la Muerte con el inicio del Episodio IV, (La guerra de las galaxias para mi generación, o Una nueva esperanza, como se la denominó después) es un añadido que se rodó unas semanas después de la versión oficial. Y fue una puñetera maravilla cuando lo vimos en el cine, fue cuando todo encajó como un guante. Porque a fin de cuentas, eso es el montaje, el pegamento que une todo el material y le da sentido.