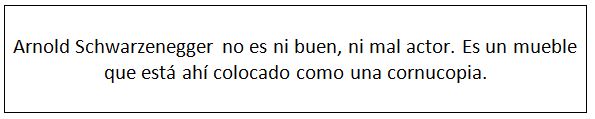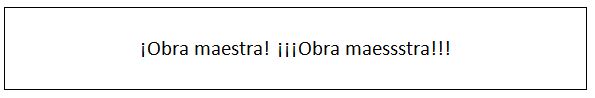TRAVIS, 25/05/2024
Quentin Tarantino opinaba en sus Meditaciones de cine sobre esos críticos cinematográficos que parecen odiar su trabajo, o al menos lo transmiten en sus palabras, gente cuyos artículos «reflejaban un afán de venganza hacia la propia película (no solo los sacaba de quicio tener que escribir la reseña; los sacaba de quicio ya de entrada tener que ver la película)». Para alguien como Tarantino, quien, en sus años de empleado de videoclub debía ver entre cuatro y cinco películas diarias (y las disfrutaba), la actitud de estos críticos era incomprensible. Gente que no disfrutaba haciendo lo que para muchos como el cineasta sería el mejor trabajo posible. Hace años no solía perderme las críticas de Carlos Boyero, pero llevo mucho tiempo pensando que su actitud huraña, furibunda, o no sé cómo definirla, descreída, es más una pose que una realidad, entre otras cosas, porque no podría haber sido crítico de cine durante tantos años si las películas sobre las que escribe le provocan tamaño aburrimiento. Y esa negatividad (que tan bien transmite) hace que cada vez lo lea menos.
El cine debe ser algo distinto a la vida. Una válvula de escape, una manera de meterte en otra vida. Si la tuya es aburrida, una película puede ofrecerte una alternativa, aunque apenas dure dos horas. Antes de cumplir los veinte, yo ya tenía un cierto bagaje cultureta-cinéfilo, pero de mero espectador, nada «gafapasta», debido a los innumerables programas dobles de sesión continua en los cines a los que nos llevaba mi padre. En esos años, finales de los ochenta, conocí en la radio a un tipo singular, un crítico cinematográfico que era todo lo contrario a lo que tenía entendido que era su oficio: Carlos Pumares. Polvo de estrellas era su programa, que se mantuvo en Antena 3 de 1982 a 1993. Comenzaba a continuación del Butanito, y por eso lo conocí, pero llegó un momento en que pasábamos de la bilis del periodista deportivo y deseábamos que comenzara el hombre del «Sí, buenas noches, dígame».
Carlos Pumares era la Wikipedia de cine de mi generación, nuestro IMDb en el que saber qué más había hecho tal director o actriz; era, incluso, nuestro Filmaffinity en el que comprobar si los gustos que teníamos sobre una película u otra coincidían con las de «los que saben». Porque para mí, Carlos Pumares no era uno de «los que saben»: era el que más sabía y con el que podía identificarme. No coincidía con muchas de sus opiniones, pero al menos, me gustaba de él que evitaba toda esa pose acerca del cine serio o culturalmente reconocido. Me gusta o no me gusta, me divierte o no me divierte. El cine es mucho más sencillo que las pajas mentales que los críticos al uso se montaban sobre las producciones que se estrenaban cada viernes o que se presentaban en unos festivales que eran la cumbre del esnobismo.
«No hay película buena o mala, hay película entretenida o aburrida».
Había oyentes que llamaban a Carlos Pumares y le narraban una escena que andaba por ahí, perdida en algún rincón recóndito de su memoria, con la esperanza de que, con un par de datos, el crítico les recordara el título para poder buscarla.
– Recuerdo una peli que vi de niño, que salía una cabaña en lo alto de la montaña, y ahí vivía una familia…
– ¿Era en blanco y negro?
– En blanco y negro -decía el oyente.
– ¿La película era en blanco y negro o su televisión era en blanco y negro?
– Ah, claro, hace tantos años… en casa de mis padres, sí, la tele era en blanco y negro.
En un porcentaje muy alto, daba el título y describía parte del argumento posterior para que el oyente confirmara si era o no lo que andaba buscando. En los tiempos pre-Internet, Carlos Pumares era el buscador de los oyentes. Aquel tipo aparentemente cascarrabias me hacía pensar que yo quería saber algún día de esto. No contaba con alcanzar su erudición, aquel conocimiento enciclopédico, pero sí, al menos, con ser capaz de recordar, comparar, interpretar escenas, memorizar secuencias… ¡saber! Me hizo querer saber de cine.
Como cada crítico, tenía sus filias (Billy Wilder, John Ford, Alfred Hitchcock, Howard Hawks…) y sus fobias (Robert de Niro, David Lynch, Meryl Streep, Glenn Close, Laurence Olivier) y en su repertorio tenía varios especiales que solía emitir con periodicidad anual: sobre Casablanca, sobre sus canciones favoritas, sobre bandas sonoras… y el esperadísimo y nunca bien ponderado episodio monográfico sobre el monolito de 2001, Una odisea en el espacio.
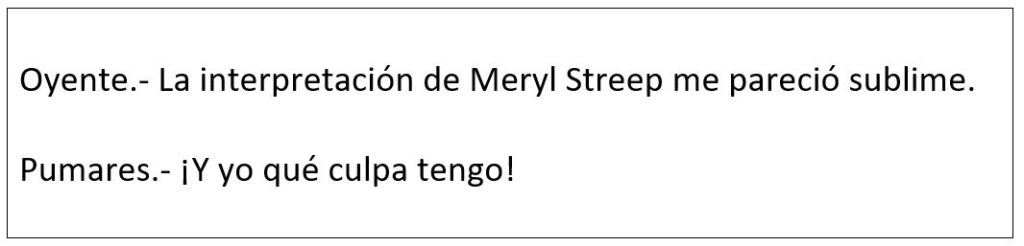
Carlos Pumares fue una de esas personas que nos hizo entender que estábamos por el buen camino si lo que anhelábamos era disfrutar de un buen entretenimiento, nada de trascender, plantear problemas existenciales como si nos fuera la vida en esos noventa minutos, y nos mostró, de manera especial, que estaba prohibido aburrir.
Estos días, mientras escuchaba algunos podcasts que han rescatado momentos de sus programas (gracias a La Libreta de Van Gaal por la recopilación), me he dado cuenta con cierto regocijo de que compartía opinión con él sobre Blade Runner: “no es ni buena, ni mala. Es aburrida”. Y no solo eso, también decía que, cuando la estrenaron, la mayoría de los críticos opinaron lo mismo que él, se aburrieron en la sala, “pero luego escribieron otras cosas”.
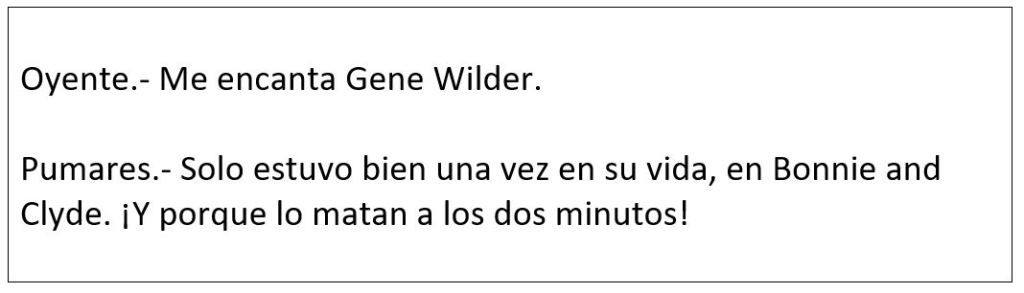
Porque Pumares era genuino, sonaba veraz, honesto, era su opinión y la soltaba, sin filtros, sin miedo a diferir de la versión “oficial” de la crítica biempensante. Sus opiniones sobre los festivales y el pasteleo de los mismos eran sinceras, se nos hacían cercanas: odiaba los rollos pretenciosos intelectualoides infumables, que eran los que precisamente se llevaban los premios. Y seguro que también odiaba a los críticos que elevaban a los altares a esos tostones infumables La eternidad y un día, de Theo Angelopoulos. Siempre he pensado que no hay mejor título para definir el sopor. En eso compartía lo que comenta Quentin Tarantino en el mismo capítulo sobre los críticos:
«Daba la impresión de que la mayoría de los críticos que escribían para periódicos y revistas se situaban por encima de las películas que les pagaban por reseñar. Cosa que nunca pude entender, porque, a juzgar por sus textos, evidentemente no eran superiores. Miraban por encima del hombro las películas que proporcionaban placer, así como a los realizadores que poseían una comprensión del público de la que ellos carecían».
Porque Don Carlos Pumares era lo que el director de Knoxville valoraba en el crítico Kevin Thomas: «uno de los pocos profesionales de su medio que disfrutaba de su trabajo y, por tanto, de su vida».
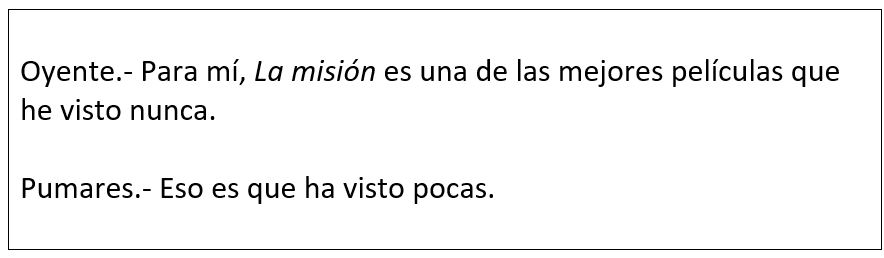
No había una «mejor» película de todos los tiempos, porque podían ser cuarenta o cincuenta. Del mismo modo que no había un «mejor director», porque había muchos muy buenos. Totalmente de acuerdo. Pumares era políticamente incorrecto, claro que sí, lo cual se agradece y se echa de menos. Hoy sus opiniones estarían más que censuradas por los numerosos grupos de ofendiditos que pueblan las redes. Sería tildado de machista por su modo de hablar de actrices «estupendas», mujeronas espectaculares firmes candidatas a entrar en su selecto «Club», formado por un grupo de señores seguidores de actrices, «que son muy buenas actrices, y además están muy ricas».
- Kathleen Turner estaba muy rica, incluso ahora que está caballuda.
- No sé qué le ven a María de Medeiros. Al natural, tiene bigote.
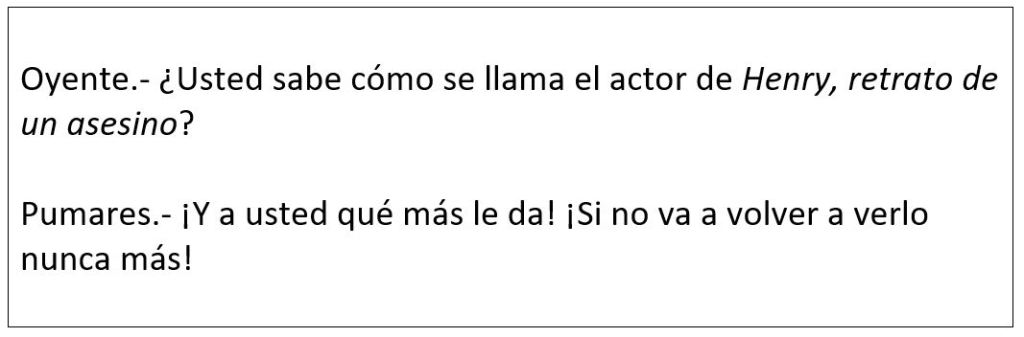
Carlos Pumares también nos enseñó a valorar la importancia de la voz original de los actores. A nosotros, que solo conocíamos las versiones dobladas. «Usted no puede saber si es buen o mal actor si no lo ha escuchado nunca en versión original». No odiaba el doblaje tanto como el Cinemascope u otros formatos que alteraban la imagen, pero nos incitó a disfrutar las películas en versión original. Del mismo modo que nos animaba a ver el cine en las salas, porque en el vídeo (y hablo de nuestros VHS de los ochenta y principios de los noventa) no se veía nada.
- Y menos si la película es muy oscura. Y si encima salen muchos negros, como en esta, ¡pues no se ve nada!.
- ¿A quién se le ocurre rodar Asalto a la comisaría del Distrito 13 en esos ambientes tan oscuros? ¡Pero si solo salen negros! ¡No se ve nada!
Carlos Pumares falleció en octubre del año pasado, con ochenta años y (sospecho) muchas cosas aún por contar. Si tenía esa edad cuando falleció, eso significa que tenía maneras de abuelete cabreado con el mundo cuando aún no había cumplido los cincuenta años, pero es que creo que la suya era una pose mucho más honesta que la de Carlos Boyero. Era considerado con el oyente, no con el oyente plasta que iba solo a soltar su lista de autores, sino con el oyente callado, con ganas de aprender, con ganas de conocimiento, con deseos de entender y amar el cine. Con el que deseaba empaparse de buenas películas. «Vaya a verla. Mañana mismo, no haga más planes, vaya a verla». Y por supuesto, con él aprendimos a decir:
Próximo capítulo: José Luis Garci.